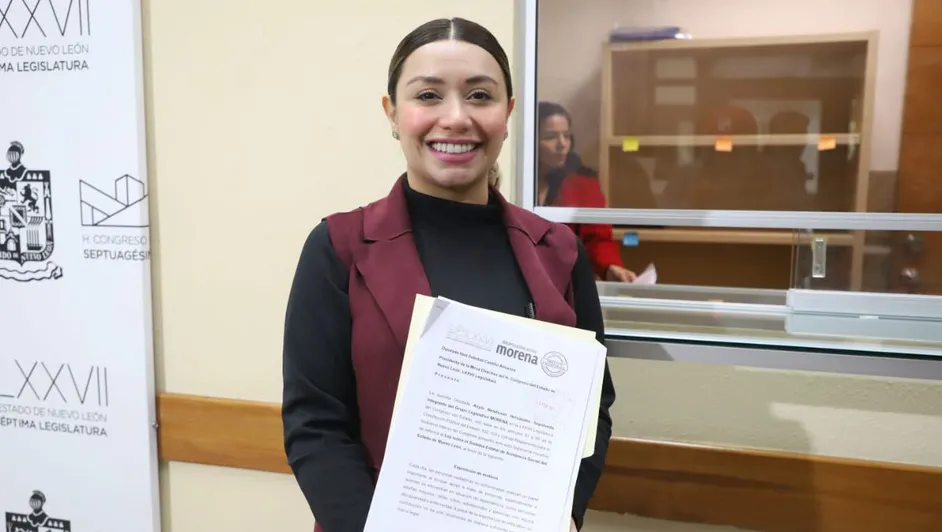‘El proceso’ es una novela redonda y estremecedora que debería de ser leída por todos aquellos que sean o aspiren a ser fiscales o jueces, sobre todo en un país como México.
Por Adrián Curiel Rivera
Al cumplirse el centenario de la muerte de Franz Kafka (1883-1924), cuando otra vez vuelve a escribirse profusamente sobre este autor checo que redactaba en alemán, una de sus obras más inquietantes y perturbadoras, El proceso —Der Prozess—, que su amigo Max Brod publicó de manera póstuma en 1925 salvándola de la hoguera al desobedecer la última voluntad de Kafka, reafirma su asombrosa vigencia en el contexto de la procuración y administración de justicia mexicanas en las primeras décadas del siglo XXI; publicó MILENIO.
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en el siguiente párrafo, a falta de otras medidas cautelares suficientes, se enlista una serie de excepciones por las que el ministerio público podrá solicitar, y el juez conceder de manera oficiosa, la prisión preventiva en casos de delitos tan variopintos en su gravedad y tipificación que lo mismo se contempla el homicidio doloso, el feminicidio o la violación, que el robo a transporte de carga, el ejercicio abusivo de funciones o el uso de programas sociales con fines electorales.
En un similar escenario jurídico de arbitraria discrecionalidad, Joseph K., el protagonista de El proceso, quien cree vivir en un Estado constitucional de leyes en que reina la paz y el orden, se despierta un buen día en su habitación con la novedad de que la presunción de inocencia propugnada por el marqués de Beccaria en el siglo ilustrado —uno de los pilares de las democracias modernas—, se ha invertido por completo en una presunción de culpabilidad en su contra, tal como hace en la práctica el retrógrada segundo párrafo del artículo 19 con aquellos que, conculcadas sus garantías individuales, deben permanecer indefinidamente presos hasta que se resuelva —si eso ocurre— su situación. El propio J.K. supone que alguien debió haberlo difamado y por esa razón ha quedado detenido, al punto de que ahora le corresponderá a él pugnar contra esa justicia tan compleja y sutil que termina por descubrir grandes delitos donde no existen.
Vale la pena volver a la primera escena de El proceso para enfatizar hasta qué extremo la prisión preventiva oficiosa en México es kafkiana, en su sentido más tétrico. En apariencia, no se trata exactamente de lo mismo, pues aunque a J.K. lo arrestan, las autoridades le permiten volver a su trabajo de apoderado de un banco. No obstante, lo que hay de fondo, tanto en la prisión preventiva oficiosa como en la novela del checo, es siniestro: un sistema de justicia que actúa con total opacidad dejando en la absoluta indefensión al ciudadano. Veamos: J.K. reside en una pensión y cumple ese día treinta años; está en su cama esperando que, como siempre, la señora Grubach —la hostelera— mande a su criada a servirle el desayuno. Llaman a su puerta y aparece un desconocido. J.K. le exige explicaciones y que le sirvan ya su alimento. El hombre se burla hablándole a otro individuo que está detrás de la puerta. El huésped salta del lecho, se pone un pantalón, remueve en sus cajones en busca de su documento de identidad. En el salón contiguo los dos agentes despachan groseramente su desayuno, aunque si J.K. desea, ya que está retenido, puede darles dinero para que le vayan a buscar otro. Le advierten que se quedarán con sus trajes y su ropa blanca, los vecinos comienzan a chismear desde un ventanal del otro lado de la calle. Luego lo hacen pasar a la habitación de la ausente señorita Bürstner, por quien J.K. siente una fuerte atracción sexual. Ahí lo espera el inspector y tres hombres más que le dan la espalda. J.K. le reprocha al funcionario que lo maltraten de esa forma, aunque enseguida confiesa con cierta petulancia que su caso no debe de ser relevante, lo que infiere del hecho de que lo acusen sin que pueda determinarse la causa que justifique tal acusación. El inspector le responde que, como sea, ya no goza de su libertad y le da a entender que las autoridades superiores son las que estudian con minuciosidad los motivos del arresto e indagan en la conducta del implicado antes de girar una orden —que por el momento nadie conoce—; también le recomienda abstenerse de alardear tanto de su inocencia, ya que puede serle desfavorable. Los tres hombres de espaldas se dan la vuelta y resultan ser Rabensteiner, Kullik y Kaminer, empleados subalternos del banco. Contra toda lógica, el inspector autoriza a J.K. a abordar un taxi con ellos para no faltar a su oficina.
A partir de ese momento, J.K. experimentará la pesadilla de una suerte de prisión preventiva oficiosa, no dentro de los muros de un calabozo sino en la cárcel de un destino aciago decretado para él de manera anónima. Atiende un primer citatorio y en la audiencia, esperpéntica, celebrada en una especie de atestado cuarto de vecindario, el juez de instrucción lo confunde con un pintor de brocha gorda y lo reconviene por haber llegado, según él, una hora y media tarde. J.K. se defiende con un iracundo discurso público que deja en ridículo al juez al señalarlo como responsable de incoar procesos carentes de sentido. Cree estar ganando la batalla legal, pero en realidad se encuentra en un salón repleto de funcionarios disfrazados de civiles. Por recomendación de un tío, J.K. acude al viejo abogado Huld, quien tarda tanto en preparar un escrito en su defensa, que el inculpado renuncia a que lo siga representando. Luego un cliente del banco lo remite al pintor Titorelli, encargado de inmortalizar en lienzos las pedantes posturas de jueces y magistrados de distintos rangos. Titorelli, que presume de cierta influencia, le ofrece la posibilidad de una absolución real, de otra aparente o una prórroga indefinida.
Queda claro que una cosa es lo que la ley prevé y otra muy distinta la compleja red de relaciones y altas instancias fantasmales a las que habría que llegar para que J.K sea perdonado en caso de ser inocente, aunque no se sepa de qué. Después tiene un extraño encuentro en la catedral con un abate. Resulta ser el capellán de la prisión y le endilga una amenazante parábola de un hombre que quiere traspasar la gigantesca puerta de la justicia, pero un centinela le anuncia que aún no es el momento, hasta que el solicitante envejece y muere. Los espacios donde transcurre la acción de la novela de repente se tornan surrealistas: buhardillas y desvanes inmundos donde los representantes de la ley trajinan con ahínco en su inoperancia. J.K. también es víctima de súbitas explosiones de lujuria, como cuando besuquea a la señorita Bürstner, a cuya recámara, en busca de consuelo, había acudido antes del primer citatorio. Cuando hace referencia a su amiga Estela, mesera y prostituta; al manosearse con Leni, la asistente del abogado Huld, o al excitarse con la mujer del ujier de uno de los tribunales, cuando esta se le insinúa. Finalmente, la noche anterior a su cumpleaños treinta y uno, dos sujetos gordos aparecen en la pensión. Con levita, los rostros pálidos y las chisteras firmemente adheridas a sus cabezas, J.K. los confunde con unos comediantes o tenores. Se arriman a él con una fuerza sorprendente, develadora de una larga práctica, sujetándole los brazos detrás de la espalda. Lo trasladan a un paraje solitario de las afueras de la ciudad. Uno de los señores lo toma por la garganta y el otro le clava tres veces un cuchillo en el corazón. En un desenlace memorable, K todavía alcanza a expresar, con un dejo de arrepentimiento, que lo están matando “¿como un perro?”
Inconclusa respecto al orden o supresión de ciertos capítulos que impuso Max Brod, El proceso es una novela redonda y estremecedora. Más que La cartilla moral, debería de ser leída por todos aquellos que sean o aspiren a ser fiscales o jueces. Máxime en un país con el índice de impunidad de México, donde, paradójicamente, cualquiera puede ser encarcelado sin ser culpable gracias a la aberración jurídica de la prisión preventiva oficiosa.