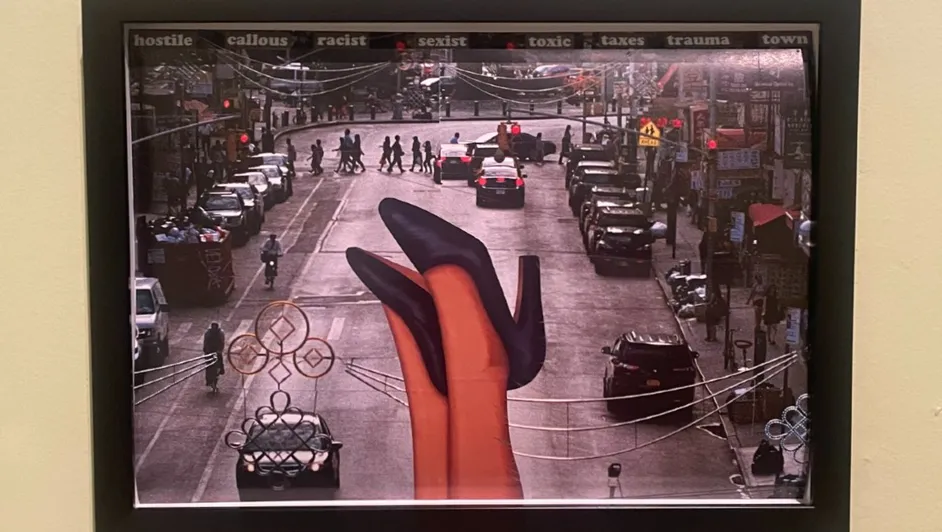Por Félix Cortés Camarillo.
Ya los locutores, lo saben, lo saben
Y los periodistas, lo saben lo saben
Los que están oyendo, lo saben lo saben
La Sonora Santanera, La Boa.
Durante muchos años, yo diría que los últimos cincuenta años de su existencia, la radiodifusión y en general los medios electrónicos de comunicación les pasaron de largo a la clase política mexicana, y en realidad del mundo entero: nunca le prestaron la menor importancia ni entendieron su potencial para la difusión de mensajes y como instrumento del ejercicio del poder.
La sacudida global de los acontecimientos de 1968 –Tlatelolco, París, Praga– les vino a abrir los ojos y a despertar las ambiciones, que antes habían visto en la radio y la televisión solamente un negocio noble.
Durante todos estos años, la radiodifusión de Estado en nuestro país se había limitado a un programa semanario al que todos los concesionarios de radio en el país estaban obligados a transmitir en cadena nacional. Al filo de las diez de la noche todas las estaciones transmitían un programa de una hora de duración que se llamó –se llama, porque aún existe– La Hora Nacional.
Aparte de ser obligatorio, lo cual le restaba interés porque nada que no permita al receptor de mensajes la opción de cambiar de emisor puede resultar atractivo o amable, el programa nunca supo definir su perfil, entre un magazine de entretenimiento interesante, leves piezas de cultura elemental y tímidos mensajes de adoctrinamiento político por parte de un partido en el poder, el PRI, que no tenía doctrina alguna.
La ambición de Luis Echeverría en el poder intentó por varios caminos de hacerse del control de radio y televisión en México; no lo logró del todo, como no lo lograron del todo sus sucesores. En ese juego del gato y el ratón, gobernantes y concesionarios se cedieron alternadamente posiciones de poder, casi siempre a favor de los concesionarios.
En el curso de este juego surgieron dos entidades para la radio y la televisión del gobierno: Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, que hoy se ha convertido en TV Azteca, e IMER, Instituto Mexicano de la Radio, que no se ha convertido en nada, más que un lastre para el aparato del gobierno. Una pieza fácilmente prescindible en los tiempos en que la doctrina de gobierno es cortar gastos en todos lados, poner en la calle a gente que está trabajando sin estar sindicalizado y cuyo cese al final del día rinde números negros para la contabilidad del gobierno.
Solamente así se entiende el repentino desmantelamiento de gran parte de IMER, de lo que nos enteramos súbitamente a inicios de esta semana. De pronto, y por vía del memorándum, se canceló la programación de numerosas frecuencias de radio dependientes de IMER y el despido de quienes estaban al frente de los micrófonos. Esas estaciones se convirtieron en toca discos, lo que la radio fue en los años de sus inicios. Precisamente cuando la radio que importa es aquella que dedica sus espacios y sus ondas hertzianas a la difusión de la palabra, de la noticia y del pensamiento.
Hay muchos indicios en el sentido de que esto se dio sin tomarle parecer al más importante de los integrantes del gobierno. Es seguro –o por lo menos debiera ser– que por órdenes del presidente López, el IMER se recupere y, por el contrario, se fortalezca y pueda ser alternativa a las estaciones de radio del sector privado que barren en las preferencias del auditorio.
Que, por otra parte, es la boa.