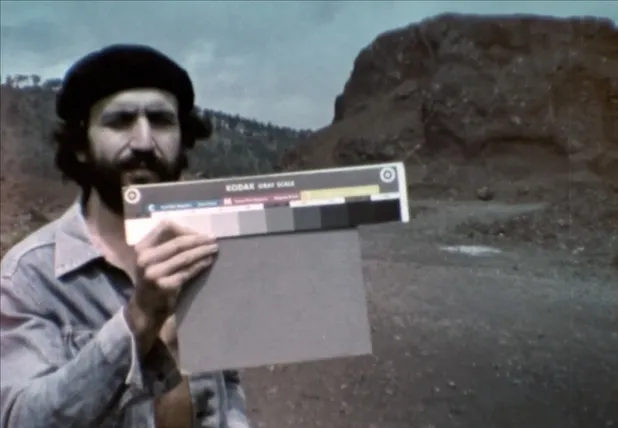Por Eloy Garza González
Cuando le diagnosticaron Alzheimer a Gabriel García Márquez, cuenta su hijo Rodrigo García que el escritor más grande del mundo reaccionó con desolación: “Trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella, ayúdenme —luego lo repetía de una u otra forma muchas veces por hora y por media tarde. Era extenuante. Con el tiempo pasó. Recobraba algo de tranquilidad y a veces decía: —Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo, o, —Todos me tratan como si fuera un niño. Menos mal que me gusta”.
Ni su esposa Mercedes, ni sus hijos, ni los médicos, pudieron ayudar al Gabo. Nadie pudo darle más que el bálsamo del consuelo: una palabra de aliento, una mirada tierna, una caricia. Como si uno fuera un niño, carajo.
En su vida, llena de prodigios, don Gabriel no vivió en carne propia más infidelidades que las de su propia memoria. El cáncer, en cambio, no traiciona: siempre es un enemigo declarado. No engaña: arremete.
Años antes, García Márquez había sufrido un cáncer del que se libró milagrosamente con quimioterapias. Pero cuando le dieron aquel diagnóstico, el escritor había actuado con serenidad (otro nombre que le damos a la resignación). Es decir, si el cáncer puso triste a don Gabriel, saber de su incipiente Alzheimer lo sumió en la angustia de perderlo todo. Yo lo entiendo perfectamente.
Sobre el proceso de desmemoria de su padre célebre, el hijo de Garcia Márquez, Rodrigo García Barcha, acaba de publicar un libro breve pero intenso: “Gabo y Mercedes: una despedida” (2021). Lo leí de una sentada.
Narra cómo agonizó el mejor escritor del mundo, y el dilema de sus familiares en los días postreros: los doctores tenían indicios de que el cáncer volvía a alojarse en hígado y pulmón, específicamente en la pleura. Tendrían que hacerle una biopsia para determinar el tratamiento a seguir.
Para la biopsia, en su condición de persona con Alzheimer, habría que anestesiar a don Gabriel. Después, sería enchufado indefinidamente a un ventilador. No aprendería de nuevo a respirar por sí mismo.
La familia, cuenta el hijo en su libro, prefirió no saber: que no le practicaran la dichosa biopsia. Por tanto, no habría tratamiento a seguir. No fue, por supuesto, condenar a muerte al Gabo: fue la aceptación de su muerte. Así de simple.
Los hijos explicaron a Mercedes (la famosa Gaba) lo que es imposible de explicar con palabras. Y la mujer externó con falsa calma la pregunta previsible: “¿Y entonces?» .Pregunta que nos formularemos todos tarde o temprano. E igual que Mercedes, no obtendremos respuesta. ¿Y entonces?
“Ya somos el olvido que seremos”, dijo Borges en un poema. El olvido es peor que la peste del insomnio que asoló al pueblo de Macondo, en “Cien años de soledad”. Una pandemia íntima.
De ahí la angustia de García Márquez, mientras tuvo conciencia de su progresiva desmemoria. Irónicamente, no sufrió los dolores propios del cáncer terminal, porque ya no podía recordar cuánto o en dónde le dolía.
La única ventaja del maldito Alzheimer, la peste del olvido, es que en su última etapa libra al paciente de todo sufrimiento. Es como un anticipo de la muerte. Quizá eso reconforte a muchos. A mí no. ¿Y entonces?