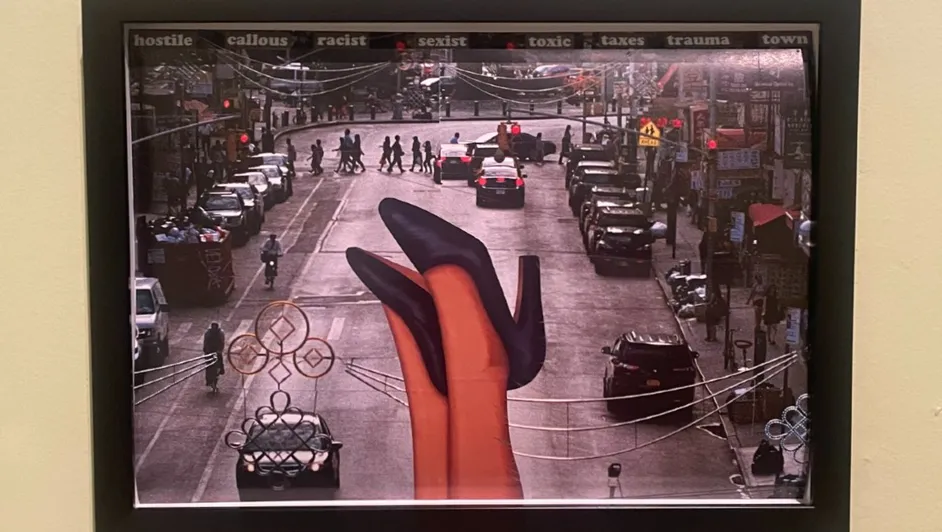Por Eloy Garza González
A mí, esto de andar en los cementerios leyendo epitafios, se me daba de joven como una forma de terapia ocupacional, sobre todo los dos de noviembre.
Y como gusto añadido, solía apuntar en una libretita las fechas de natalicio y fallecimiento labradas en cada lápida, para calcular (no sin un dejo de morbosidad), la edad en que habían muerto los inquilinos de cada tumba.
¿Quién sería esta jovencita que perdió la vida en su más tierna edad? ¿Y aquel anciano de la cripta de mármol? ¿Y esa mujer madura cuyo marido e hijos la recuerdan con cariño?
De todos los epitafios, el que más me gustaba era el de Pedro Garfias, sepultado en el panteón del Carmen: “La soledad que uno busca no se llama soledad, soledad es el vacío que nos hacen los demás”.
Sin afán de discutir la frase de Pedro, quien además no sería capaz de levantarse para rebatirme, diré que la soledad no me parece mala compañera. Al contrario: es el estado de ánimo perfecto para redactar este tipo de texto como el que lee el lector.
Sin embargo, una cosa es la soledad y otra muy distinta la desolación. A esta última sí hay que rehuirle, como los gatos huyen del agua.
Una persona desolada es alguien muy cercano a quienes moran en las tumbas desde adentro y a quienes yo solía visitar de joven, con la ilusión secreta de quedarme con mi libretita y mis cálculos durante muchísimos años para volver a mi casa a seguir viviendo.